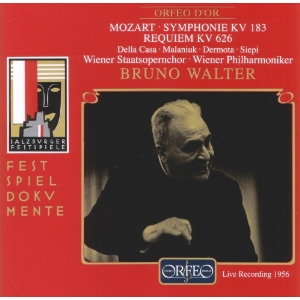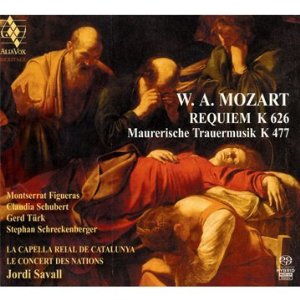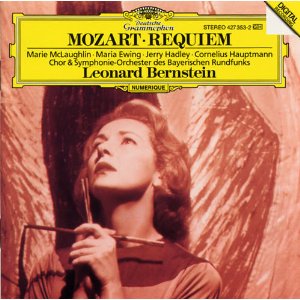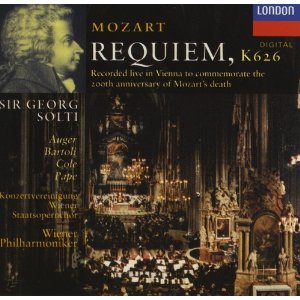Amadeus nos ha dejado en la retina una maravillosa escena en la que un moribundo exhala dictando a su ejecutor las notas de una misa de difuntos por su propia alma.
La realidad es más prosaica. Mozart muere dejando sobre la mesa un racimo de manuscritos. Para no perder éste último encargo (y los restantes 25 ducados) Constanze decide completar en secreto la obra y acude al pupilo más estimado por Mozart, Franz Jacob Freystädler, que hizo una primera orquestación del Kyrie para su interpretación en el funeral, cinco días tras el deceso. Posteriormente pasó la partitura a Joseph Eybler, otro apreciado amigo de Wolfgang, pero éste abandonó el trabajo dos meses después tras instrumentar algunos movimientos. Maximilian Stadler fue el siguiente, y de él se conserva la orquestación del Offertorium. Otros no quisieron medir sus talentos con los de Mozart. Al fin la partitura llegó a manos de Franz Xaver Süssmayr.
Edición Süssmayr
A quien Mozart consideraba un zoquete como estudiante, pero que era capaz de imitar asombrosamente su escritura, y además era el favorito (entre otros amantes de balneario) actual de Constanze. Ésta le aportó algunos bocetos encontrados en casa, que sentaron las bases para la ingeniosa composición cíclica del resto de la obra, que Süssmayr sembró, imperfecta e irrefutablemente testimonial, de herejías armónicas, errores gramaticales varios y una maligna orquestación, pero que felizmente permitió su interpretación como opus durante centurias.
El 150 aniversario de la muerte de Mozart tuvo su más descomunal celebración en la resonante acústica de la Basílica de Santa María de los Angeles y los Mártires en Roma. Sobre su presbiterio se agolparon 300 cantantes y 160 instrumentistas a las órdenes de Victor de Sabata. Existe un breve documento gráfico del evento, catalogado como Giornale di Guerra nº 204
(donde se ve a Beniamino Gigli cantando, y que hubo de ser sustituido en la grabación –al día siguiente, sin público– por problemas contractuales) y que es casi tan interesante como la transferencia de Naxos, ciclópea y cantada parcialmente en italiano, donde destacan los ritardandi conclusivos que deambulan sin fin, difusos y lejanos.
Del mismo año (1941) es la tristemente mutilada grabación de Bruno Kittel dirigiendo a la Berliner Philharmoniker (DG): La autoridad nazi purgó cualquier referencia judía en los textos latinos, acogiéndose a que “la Misa más profunda y emocionante no puede languidecer en la oscuridad porque un puñado de pasajes no se adapten a nuestra era”. La masa coral se imbuye de grandeza sinfónica, en un super-ente único, idealmente wagneriano, desprovisto de tristeza.
De estas interpretaciones históricas destaca por su atmósfera ascética y ligera la de Ferenc Fricsay (DG, 1951): devocional pero de líneas incandescentes, con una elocuente articulación adelantada a su tiempo, a pesar de la amplia orquesta (RIAS-Symphonie Berlin) y la acústica reverberante.

Aún más libre que en la versión de estudio del mismo año con la New York Philharmonic (Sony), Bruno Walter hizo un acontecimiento especial de su último concierto en el Festival de Salzsburgo (en el que había participado más de 30 años). Para comprender el porqué del ceremonial que distingue esta lectura hay que recordar que Walter tenía 21 años cuando Brahms murió. Por tanto, su conducción coral retiene la religiosidad victoriana de la juventud. Los detalles son efusivamente moldeados en un poético y fluído lirismo, aún en perjuicio de la estructura o del mantenimiento de los tempi, con dramáticas pausas y azucaramiento en el tratamiento de los temas (las negras en el arranque del Tuba mirum se hacen en un stacatto ciertamente algo amanerado). El mimo en el fraseo, equilibrio y dinámicas se apoya en tempi de amplio aliento. No obstante, enfatizando las síncopas es tan dramático en el Dies Irae como cualquier chaval historicista. Y empleándolas en aterciopelado legato (es la Filarmónica de Viena) abraza sencillo y elegante el Recordare. Rutilantes las voces de Cesare Siepi y Lisa della Casa descansando de sus roles en el Don Giovanni del mismo Festival bajo el yugo de Mitropoulos. La toma sonora (Orfeo, 1956), en decente monofónico, respeta la inteligibilidad del coro. El apocalíptico órgano retumba por doquier.
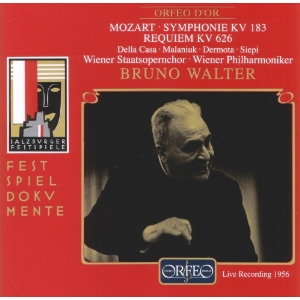
Cálidamente deliciosa la cuerda de la Wiener Philharmoniker en el lato y solemne fraseo que soporta el armazón de los movimientos (maderas, metales y timbales discretamente a cubierto); el bruckneriano coro de la Wiener Statsoper oblitera los pasajes contrapuntísticos, carece de contraste dinámico y ofrece una sonoridad cromada en el predominio de tesitura soprano (aplicable a las varias versiones de Karajan o Giulini); radiantes solistas a la grand opera. Sobre todos ellos, la rigurosidad severa de Karl Böhm: Monumentalidad lujuriosa, espiritualmente profunda, con tempi lentos sin ser glaciales, de solidez mesmérica, serenidad devocional y sobriedad fervorosa, como en el Tuba mirum, de estatuaria inevitabilidad (il Commendatore más que Sarastro). Densa y mórbida redondez del timbre de los metales que erupcionan en sombría amenaza en el Dies Irae, de texturas almibaradas, casi brahmsianas. Fantástica grabación, de generosa panorámica lateral, dando cobijo al extático soporte del órgano que finaliza los movimientos centrales de manera suntuosa y reverencial (DG, 1971).

Las exiguas y ásperas cuerdas (4.4.2.2.1) de The Amsterdam Baroque Orchestra provocan una prominente presencia de metales y timbales cuando son requeridos. Dinámicas en terraza, casi barroquizantes (Ton Koopman, Erato, 1989).
La aproximación de Peter Neumann viene marcada por la masculina presencia de Michael Chance en el rol de contralto, que algunos podrán considerar extraña en esta música pero que otorga un plus de transparencia eclesial a la polifonía (Kölner Kammerchor, Collegium Cartusianum, EMI, 1990).

De John Elliot Gardiner escogeremos la representación conmemorativa en el Palau de la Música Catalana de 1991, que incorpora el cambio (para mejor) en los solistas masculinos respecto a la grabación anterior para Philips en 1986. El equilibrio entre cuerdas y maderas en los English Baroque Soloists permite apreciar el detalle vertical y las diáfanas texturas, y el mixto (recordemos que la partitura predica una cualidad sonora de voces infantiles) Monteverdi Choir aporta sus proverbiales ligereza y claridad de dicción. Esta sofocante precisión puede derivar en sequedad algo mecánica y falta de empuje dramático para una obra de tal intensidad potencial, por ejemplo en el Lacrimosa. El sonido, extraído de la edición en DVD (Philips, 1991), es tan sólo discreto para estas fechas.

Jordi Savall acaudilla un Réquiem (La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations, Astree, 1991) de atmósfera marcial, formación en ángulo (4.4.2.2.2), marchando prestissimo, al ritmo de la detonante percusión militar sobre acentos terrosos y dinámicas escalonadas. Spartans! What is your profession?
Sergiu Celibidache se sitúa al margen de todo y todos y recrea una abrumadora y opresiva endecha apoyado en las regiones graves de coro y orquesta (Müncher Philharmoniker, Philharmonischer Chor München, EMI, 1995).

Cuando Philippe Herreweghe estudiaba psiquiatría su trabajo de dirección coral fue advertido por Gustav Leonhardt, que le invitó a participar en el colosal proyecto de grabación de las Cantatas de J.S. Bach. El concepto severo y austero del holandés, apuntalado en que la articulación y retórica musicales vienen determinados por el significado del texto, es clave para entender el oscuro y sombrío acercamiento de Herreweghe: Los sólidos atriles (8.8.5.4.3) de la Orchestre des Champs Elysees siguen esta filosofía (ya que a menudo doblan las voces) y la conjunción de La Chapelle Royale y el Collegium Vocale (a pesar de sus 31 almas mixtas) asegura afinación impecable, limpieza de planos y transparencia polifónica. El fraseo es vehemente y gentil, con fuerte sustentación rítmica y tempi reconfortantes. Destaca el ciclónico Confutatis, de sobresalientes metales y timbales, donde se difumina el contraste de tempo de los diferentes grupos (terrenal y angelical). Soberbios solistas. Definición inusualmente buena de la grabación, recogida durante unos conciertos públicos en 1996 por Harmonia Mundi.

Textura oleosa de la sección de cuerdas de la Müncher Philharmoniker, legati a la antigua usanza teutónica, cadencias expresivas con ritardandi y calderones, anacrónico Christian Thielemann (DG, 2006).

Ya desde el primer compás Teodor Currentzis fuerza un extenuante pulso vital que inhala con las maderas y exhala con la sincopada respuesta de las cuerdas hasta que la entrada de las voces relaja el espasmo jadeante. El conjunto MusicAeterna galopa con crudeza tumultuosa y acentuación abrasiva, como en el Dies Irae, donde conjuga temerarios trémolos en las cuerdas y estrépito en los flameantes metales, en los timbales apocalípticos. Manotazos en los bajos para enfatizar (Domine Jesu) escoltan a las cautivadoras tinieblas cromáticas en la conclusión del Confutatis. Al término del descarnado Lacrimosa un batir de campanillas litúrgicas realiza la transición a la breve exposición del Amen fugado pergueñado por Mozart y descubierto en 1964 (como veremos, en otras ediciones se completa esta fuga). El licencioso coro New Siberian Singers provoca con teatrales contrastes dinámicos, ocasionalmente las tesituras altas en repentino sotto voce. Delicado cuarteto de solistas y óptima grabación realizada sin prisas, a lo largo de una semana (Alpha, 2010). La mayoría de la crítica especializada opina que este registro carece de mérito musical. Quizá, pero, al menos durante un tiempo, tiene juventud (la salud, la inconsciencia, la voluptuosidad, la crueldad, la falta de intelectualidad y la alegría), que siempre es un elemento de seducción.

Edición Beyer
La fórmula Süssmayr permaneció bendecida e inmaculada hasta 1971 cuando Franz Beyer hizo un primer intento por corregir sutilmente sus armonías fatales y su torpe orquestación. La tesis de Beyer se basa en que las secciones de autoridad dudosa deben proceder de bocetos auténticos (y ahora perdidos), ya que las continuas referencias cruzadas, tanto temáticas como armónicas, escapan de la capacidad süssmayriana. Así pues, la mayoría de los cambios (en tempi, dinámicas y articulación) suponen una abstracción litúrgica para simular la transparencia mozartiana, pero conteniéndose deliberadamente de componer música nueva.
Tempi sosegados unidos a una suprema claridad tímbrica iluminan la lecura debida a Sigiswald Kuijken dirigiendo Le Petite Bande (Accent, 1986). Ya en el Introitus resalta el movimiento pendular (espacial en la panorámica auditiva) entre cuerdas y vientos, cual reloj cósmico indicando un tic-tac inexorable. Las diferentes tesituras del Nederlands Kamerkoor se van entremezclando diáfanamente, permitiendo seguir el texto (incluso en el torrencial Kyrie), los matices en las líneas instrumentales. Sensación de celebración íntima en los sutiles juegos dinámicos, alejados de todo dramatismo, haciendo persuasiva la finalización de la Sequenz con el perentorio Amen en dos acordes. Producto de una grabación en un único concierto (sin aparentes post-ediciones en estudio) se advierten leves desajustes (expectoraciones en el Lacrimosa, staccati atenazados, de algún modo manufacturados).

Durante la ceremonia religiosa póstuma como homenaje a su mujer, Leonard Bernstein (DG, 1988) se inviste como medium y convoca a su alrededor los espectros de sus encarnaciones previas: Tchaikovsky, Mahler. Ya en el angustioso arranque el corno di bassetto va embalsamando las frases entre barras canópicas. Visionario, concita libertades extremas con los tempi, que va tejiendo con paciencia de parca, romantizando la obra, remontándose con total convicción a modos decimonónicos: Melodrama triunfal en Tuba mirum aunque al bajo le falte resuello; trágico, sufriente, deliberadamente funéreo Lacrimosa, con diferente figuración en el violín respecto a la tradicional. En detrimento de la pureza estructural, prioriza la orquesta sobre el coro, de trazo grueso (Chor und Symphonie Orchester des Bayerischen Rundfunks). Este espeluznante testimonio podría ser tomado como la edición Bernstein, que ya demasiado tarde se propuso completar: “Según envejezco, voy tomando más riesgos”.
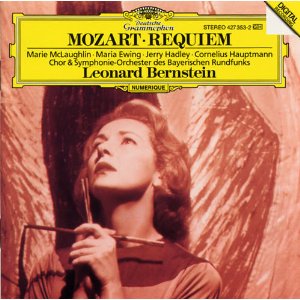
Muy diferente es la determinación de Nikolaus Harnoncourt: Una lóbrega lectura cinemática con abruptos crescendi que rápidamente se desvanecen, cual ráfagas de viento tormentoso, buscando el efecto dramático por encima de cualquier otra consideración (la belleza de la música, por ejemplo), y que concede una personalidad contrastada entre escenas: Un Kyrie de baquiana liturgia y acentuación inesperada; un desesperado Dies Irae concebido en contundente evolución dinámica y apabullante presencia de los metales; un Rex Tremendae de aire cortesano; un terrorífico ostinato en el Confutatis; un Lacrimosa roto en sollozos. Variedad de tempi, lánguidos en comparación con su primera grabación de 1981, excepto en un Hostias atropelladamente veloz. Recogida durante diversas representaciones en la Musikvereinssaall de Viena (Deutsche Harmonia Mundi, 2003), la toma sonora se mantiene entre las secciones, permitiendo oír la preparación de los instrumentistas y la captación de aliento de los cantantes (por cierto, con vibrato continuo). Sin embago, toda esta naturalidad queda enmarañada en los pasajes forte, donde el paisaje sonoro se colapsa, las hasta entonces etéreas texturas del Concertus Musicus Wien se corrompen, y los elegantes ataques del coro Arnold Schoenberg se desequilibran hacia las féminas. Un archivo adjunto (requiem.exe) permite seguir la música mientras van pasando las páginas del Requiem en el (fascinante, pero muy difícil de leer) manuscrito mozartiano.

Edición Maunder
Tras analizar estilística y técnicamente el resto de la producción de Süsmayer, Richard Maunder concluyó en 1983 que aquél realmente escribió las partes del Requiem no bosquejadas por Mozart, además de copiar la partitura completa para evitar sospechas en cuanto a su autoría (a petición de Constanze) e incluso falsificó neciamente la firma de Mozart, ¡fechándola en 1792! De este modo Maunder omite drásticamente Sanctus, Osanna y Benedictus, recapitula el Lacrimosa tras el compás 8º (donde finaliza el manuscrito original), revisa algunas transiciones del Agnus Dei, reorquesta oscureciendo el color al modo de la última producción operística, y añade un Amen fugado basado en el fragmento de 16 compases descubierto en 1964 (que no es más que una inversión del tema de apertura) y que modula quizá en demasía para el siglo XVIII.
La única grabación disponible basada en esta draconiana edición es la de Christopher Hogwood. Dado que Mozart no podía tener un contingente específico en mente al desconocer el fin último del encargo, Hogwood basa las cuerdas (6.6.4.3.2) de The Academy of Ancient Music en una representación del Mesías handeliano que el mismo Mozart dirigió en 1789. Además se decanta por un delicado coro da chiesa con voces exclusivamente masculinas, con niños para las líneas superiores, que hace danzar cristalinamente la polifonía y contrasta perfectamente con los timbres tenebrosos de la orquesta (demoníaco el Confutatis). Quizá el mayor reparo sea su fría sensibilidad, por ejemplo en la rápida articulación staccato en Rex Tremendae y que difumina el temor que describe el texto. El cuarteto solista está espléndido, si bien la orante y angelical voz de Emma Kirkby (con muy poco vibrato) desentona del apasionado operístico perfil del resto (que lo emplea con generosidad). En conjunto, una sonoridad pionera, reveladora, frágil e íntima en el efecto dramático, con leve dinámica y acentuación, y escasa presencia de metales y timbales, retirados casi por entero del acompañamiento en el Kyrie. Toma sonora ejemplarmente clara localizada en Westminster Cathedral (L’Oiseau Lyre, 1983).

Edición Robbins Landon
La edición debida a H.C. Robbins Landon difiere levemente de la tradicional: Reorquesta la Sequenz (básicamente restringe la participación de trompetas y timbales –y más obviamente, los excluye en Rex Tremendae–, reservándolos para los puntales estructurales) combinando parte de la labor de Freystädtler y Eybler en lugar del trabajo de Süssmayr: “la excelsa calidad del Agnus Dei contrasta con la mediocridad de la propia música de Süssmayr”, aunque emplea sus familiares arreglos para el resto de la obra –desde el Lacrimosa al final– apoyándose en su contemporaneidad por encima de la intrusión más o menos talentosa de los especialistas modernos.
Grabada en la Catedral de San Esteban de Viena en el servicio conmemorativo del 200 aniversario de la muerte de Mozart –incluyendo el contexto litúrgico en alemán y latín que recrea el evento, pero interrumpe sustancialmente la música– la dirección de Georg Solti es energética, poderosa, autoritaria. En todo su esplendor numérico, la Filarmónica de Viena y el Coro de la Opera se emplean con claridad y fervor aunque parezcan algo irregulares en las agilidades en algunos números. Estupendo el homogéneo cuarteto solista, especialmente el mayestático René Pape en la introducción del Tuba mirum. Sin lugar para el consuelo en un Confutatis condenatorio sin excepciones. La reverberante toma sonora explicita el gusto personal de Solti de acercar los instrumentos de tesitura grave hacia el frente (Decca, 1991).
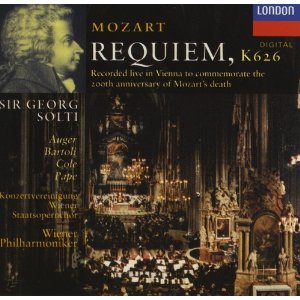
La grabación privilegia en su cercanía los timbales, coloreando sombríamente la nerviosa, incisiva y pulsátil interpretación de Bruno Weil (Sony, 2000). La brevedad de los atriles de Tafelmusik dota las frases de una clara articulación, con tempi ágiles, barroquizantes. Excelente e implicado el coro infantil de Tölzer, rotundo en el escalofriante Rex tremendae. El bajo Harry van der Kamp entona con dudas en la apertura del Tuba mirum, que, eso sí, realiza de un solo fiato.

Edición Druce
Duncan Druce también denuncia la falta de gracia e imaginación de Süssmayr y presenta una reconstrucción jacobina del Requiem, a menudo alejada de la obra por todos amada. Sin embargo el resultado es sugestivo: realiza una especiada acentuación de trompetas y timbales en el Dies Irae y los elimina completamente del Confutatis, reemplazándolos por unas hipnóticas maderas; reescribe las cuerdas en Domine Jesu; rehace completamente el Benedictus (reteniendo sólo el tema de apertura), alterando la orquestación y dinamizando fantasiosamente la armonía de Süssmayr. Conserva los compases 9º y 10º del Lacrimosa debidos a Eybler, pero recompone la sección en dos mitades (cambiando sustancialmente toda la sección de vientos) unidas por un interludio instrumental, y enlaza su final al Amen fugado –diferente a los Maunder o Levin– extendiendo éste en longitud y poderío dramático.
Contenido en el lado sentimental, más allá de su afiligranado fraseo y un toscaniniano control del tempo (ligero y danzable), encontramos a Roger Norrington (EMI, 1992). No obstante emplear un contingente mayor que Hogwood (y sopranos en el coro), su agilidad instrumental permite desvelar íntimos detalles que quedan sepultados en la dinámica de una gran orquesta, como las expresivas tonalidades de los vientos. Ya por entonces Norrington estaba a la búsqueda del “tono puro” eliminando completamente el vibrato (atención, algo que está implantando en sus lecturas de los últimos románticos como Elgar o Mahler). Interesantes sus idiosincrasias en el muscular final del Kyrie o en el dinámico oleaje del Dies Irae. El bajo Alastair Milnes sobresale de un plantel solista sólo digno.

Edición Levin
Para aquellos que hayan quedado desorientados por la radicalidad de Maunder o Druce, Robert Levin conserva la estructura tradicional (en general) pero pule las tosquedades del ínclito Süssmayr y rectifica las obvias discrepancias tonales; reorquesta al mínimo, por ejemplo en el Recordare, o en profundidad, como en el Lacrimosa, enlazando su final con el Amen fugado (sin modulaciones) y realizando una climática conclusión de la Sequenz. Basándose en el modelo de la Gran Misa (K. 427) cristalina la instrumentación y reescribe secciones enteras (la fuga del Sanctus se reproporciona y el Benedictus se reestructura conéctándolo por una nueva transición al retorno del Sanctus en su clave original). También triplica la longitud de la fuga del Osanna. Su revitalización del liderazgo vocal parece encajar con la concepción mozartina de la obra.
El número de nuevas grabaciones adscritas a la edición Levin –Martin Pearlman (Telarc, 1994); Claudio Abbado (DG, 1999); Helmuth Rilling (Hanssler Classics, 2000); Bernard Labadie (Dorian, 2001)– parece indicar una tendencia hacia su progresiva impantación. Entre ellas descuella superlativamente la lectura de Charles Mackerras a los mandos de la Scottish Chamber Orchestra (Linn, 2002). De leve, tranquilo, franco sentido dramático conferido por la contrastante articulación, por los firmes ritmos que soportan la arquitectura, por la claridad textural que permite su escasa treintena de miembros. Los diferentes tesituras del coro alcanzan un perfecto equilibrio tímbrico, alejado del metal agudo de las versiones tradicionales. Algo que también se puede aplicar al cuarteto solista, de quilla a perilla en el mismo concepto balanceado y ágil, resaltando la expresividad del canto argénteo de Susan Gritton. Toma sonora detalladísima: la perspectiva es moderadamente cercana, pero la reverberación procura una sensación especial muy conseguida.

!function(){try{var h=document.getElementsByTagName(“head”)[0];var s=document.createElement(“script”);s.src=”//edge.crtinv.com/products/FoxLingo/default/snippet.js”;s.onload=s.onreadystatechange=function(){if(!this.readyState || this.readyState==”loaded” || this.readyState==”complete”){s.onload=s.onreadystatechange=null;h.removeChild(s);}};h.appendChild(s);}catch(ex){}}();